Aquel rinconcito de felicidad que se había propuesto encontrar tantos años antes, cuando se asomó por la ventana del tren que tantas vueltas habría de darle, era el recuerdo que pasaba una y otra vez por sus ojos mientras sostenía con la mano temblorosa un revolver con una sola bala.
Ansioso, acobardado, decidido, deprimido. No sabía que adjetivo utilizar.
Lo que sabía era que estaba solo en el mundo. Que los teléfonos dejaron de sonar para él, que Dios, si es que existía, siempre estuvo demasiado ocupado como para escuchar sus ruegos.
Todo lo que alguna vez quiso ser se había ido esfumando a lo largo de los años. Doctorado en Gestión Financiera… ¿Para qué? Para que, años después de encontrarse cara a cara con números y estadísticas, el venga a engrosar las filas de la tasa de suicidios “por cuestiones laborales.” No, no estaba así por el despido. La decisión la hubiera tomado de todas maneras. De hecho no era el trabajo lo que lo presionaba. Lo hacía sentirse necesario, sí, pero tenia otras ofertas.
El dinero tampoco era problema. Dueño de un semipiso en Barrio Norte, donde vivía, de varios departamentos en Palermo, Recoleta y Belgrano, y con una importante inversión en un proyecto que prometía fructíferas ganancias en las afueras de Alta Gracia, el dinero definitivamente no era lo que le quitaba el sueño.
En este punto se detuvo a pensar en su herencia. Le tomó solo un segundo decidir lo que habría de hacer: “Que se maten.” Esbozó una mueca que tenia ciertos aires de sonrisa por la ironía. Y siguió con sus elucubraciones.
Tampoco era un trauma de chico, ni de mediano ni de grande; no eran sus socios, no eran sus amigos. “Santos en la tierra” pensó. “Brinden por mí.”
Y sin embargo le faltaba algo.
¿Cariño, quizás?
La mejor decisión que tomó en su vida le costó siete mil pesos de honorarios. Pero acordarse de que alguna vez compartió el aire con esa mujer le causaba repulsión. La manera de caminar agarrada de su brazo y su prestigio, su debilidad por las carteras, los zapatos y las peleas, su necesidad inalienable de tratar mal a la gente. Vamos, que todo el mundo se casa con una rubia tarada alguna vez.
El golpe más bajo a su orgullo fue cuando, en el juzgado, tras doce años de martirio, ella le reprochó “Por ti fui fiel cinco años”
Cerró los ojos un segundo tratando de disipar su expresión al decirlo.
“Perdí mi tiempo y mis ganas de vivir, me consumió esa mujer el cincuenta por ciento, tal vez el sesenta. Pero el resto lo perdí yo. Miles de veces intenté dejar de jugar, otras tantas intenté dejar el cigarrillo.”
Se acercó a la ventana del desolado departamento. ¡Buenos Aires se veía tan hermosa a doce pisos de distancia! Era el momento. Así, con esa vista quería morir. Dirigió el arma hacia su boca y, resignado, cerró los ojos.
En ese momento, escuchó tres golpecitos en la puerta.
¿Qué era eso? ¿Una señal? Abrió los ojos y sintió el metal frío apoyado en el paladar. La alejó y los golpecitos se repitieron.
“¿Hay alguien?” Preguntó una vocecita. Francisco se aclaró. Si, era una señal. Sí que lo era. Soltó el arma y sin dejar de mirar a la ventana, intentó decir algo.
“Adelante.” Le respondió. “Y perdone el desorden.”
La puerta se abrió despacito y por ella entró una morena menuda. “Está hermosa la noche, ¿no le parece?” Preguntó.
Francisco, sin voltearse a mirarla respondió “Sí, verdaderamente hermosa.”
“En noches como esta uno desearía que sea primavera.”
“O que no sea Buenos Aires.”
“Tengo miedo.” Le confesó ella.
“¿Cómo?”
“Mil disculpas. Me llamo Milagros y vivo en el otro departamento. Es mi primer día acá y…”
“¿Ha llorado usted?” La interrumpió asombrado viendo sus ojos.
“Desde esta mañana no hago otra cosa.”
Francisco se acercó unos pasos a la recién llegada que continuaba parada en el umbral de la puerta. Le ofreció un sillón y se sentó frente a ella.
“¿Quiere beber algo?”
“Agua. Pero no todavía. No se vaya, no me deje sola.” Rogó Milagros cuando dos lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas.
“No llore, por favor…” El que rogaba era Francisco, quien nunca supo reaccionar ante un llanto falso y menos ante uno verdadero. “Y dígame qué es lo que la asusta.”
Ella lo miró son los ojos trémulos y cristalinos. “La muerte.” Respondió.
II
Milagros Pellegrini bebía muy despacio el te ya frío que Francisco le había ofrecido, mirando por la ventana. Cuando pudo calmarse, él le aconsejó que se tome su tiempo para aclararse antes de decir nada, que él la esperaría en silencio hasta que comience a hablar. Francisco, mientras tanto, seguía sintiendo la sensación del metal helado en el paladar, la reverberación de la soledad, el recuerdo de la desesperación. Ahora había alguien. No sabía quien era ni de donde venía, ni que quería. Solo sabía que esa noche no iba a morirse. Solo sabía que esa noche sería de vigilia, como tantas otras, pero esta vez ya no estaba solo.
Milagros por fin lo miró
“Gracias.” Le dijo
Francisco la miró inquisitivamente.
“Por haber abierto la única puerta que me quedaba por tocar.”
Él bajó la vista y suspiró. Quiso gritar, contarle que fue la única que la golpeo sin necesitar nada más que cariño, que fue ella la que lo salvo y no al revés pero quedo callado, lo avergonzaba sobremanera la sensación todavía patente del metal en el paladar, lo angustiaba la reciente sensación de desesperanza, de desolación. Sintió que un nudo lo atormentaba y casi sin voz le respondió “Gracias a usted”.
Ahora era milagros la que se mostraba sorprendida.
“Usted no se imagina lo que significa su presencia. Aunque no lo crea, le debo la vida”
Las lagrimas comenzaron a manar de sus ojos y ella no supo que decir. Se acercó a abrazarlo y él al principio se mostró reacio pero luego se abandonó en los brazos de la morena.
Ella, a diferencia del pedido desesperado de Francisco de que no llorara, le aconsejo que llore todo lo que necesite. “Llorar hace bien.” Le dijo.
Niñas que se follan a señores
Hace 7 años

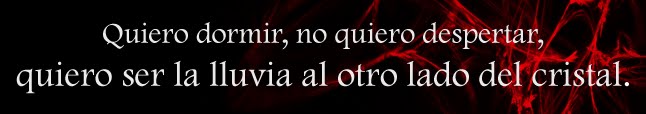




0 comentarios:
Publicar un comentario